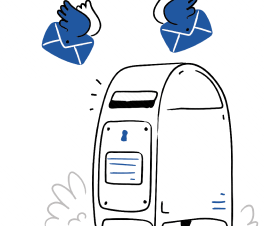El amor puede no parecer tan necesario desde un punto de vista biológico: podríamos reproducirnos con cualquier persona disponible sin necesidad de enamorarnos (y del riesgo de sufrir). ¿Para qué el amor, entonces?
Los humanos experimentamos un conjunto de sensaciones hacia otros humanos que englobamos bajo el término “amor”. Amor a los hijos, a los familiares, a los amigos, etc. Uno de esos tipos de amor es especialmente extraño, aparentemente raro en el conjunto del reino animal, y contribuye a que los humanos seamos tan particulares: el amor hacia una pareja. Es decir, el llamado amor romántico.
El amor romántico es probablemente la emoción con mayor presencia en nuestra cultura. Canciones, películas, obras de teatro, cuadros o esculturas tratan el amor romántico y sus consecuencias. Seguramente todos tenemos una idea bastante clara de lo que es este tipo de amor, pero ¿tenemos también una definición? Una propuesta reciente lo define como: “… un estado motivacional típicamente asociado al deseo de apareamiento prolongado con un individuo en concreto”.
Las sensaciones relacionadas con el amor son siempre intensas como una adicción: intensamente agradables cuando la cosa va bien e intensamente desagradables cuando la cosa va mal (amor no correspondido, celos, sufrimiento tras la ruptura…).
El amor puede no parecer tan necesario desde un punto de vista biológico: podríamos reproducirnos con cualquier persona disponible sin necesidad de enamorarnos (y del riesgo de sufrir). ¿Para qué el amor, entonces?
¿Por qué el amor?
Se han descrito más de 60 genes asociados a ciertas características del amor romántico. También se conocen docenas de regiones cerebrales implicadas, de alguna manera, en la expresión del amor romántico. Hormonas y factores endocrinos como la dopamina o la serotonina sufren cambios en sus niveles cuando estamos enamorados, actuando de manera diferente en mujeres y hombres.
Sin embargo, la respuesta al porqué del amor precisa conocer sus causas últimas, es decir, su significado adaptativo en nuestra evolución. Cualquier característica de un ser vivo, ya sea anatómica, fisiológica o comportamental, que aparece en la mayoría de los individuos de una especie, es probable que haya evolucionado gracias a su efecto positivo en la reproducción.
¿Y qué puede haber aportado el amor a la reproducción? La respuesta más probable tiene que ver con el vínculo de pareja y la colaboración del macho en el cuidado de las crías. El amor hace que los individuos focalicen su interés sexual en una pareja concreta.
La consecuencia más importante es que, cuando es correspondido, promueve la fidelidad de ambos, con el doble efecto de certeza de paternidad para el macho y su colaboración en el cuidado de las crías. Dicho de otro modo, favorece la monogamia durante el tiempo en que permanece como sentimiento entre los miembros de la pareja.
Crías más inmaduras
En la historia evolutiva del linaje humano, el amor romántico tuvo que haberse desarrollado tras la aparición de parejas estables y la colaboración del padre en el cuidado de las crías. Esto debió ocurrir tras surgir el género Homo, cuando empezaron a aparecer especies con menor dimorfismo sexual, que denotan un apareamiento más de tipo monógamo comparado con el más poligínico que lo precedió.
Adaptaciones surgidas en el linaje evolutivo humano, como la reducción del tamaño de la pelvis por la optimización de la locomoción bípeda, junto con el incremento del tamaño encefálico, promovieron que las madres dieran a luz a crías más inmaduras. Como consecuencia, la salud y supervivencia de estos neonatos empezó a depender mucho del esfuerzo combinado de ambos progenitores. Cuando la pareja debe cooperar para producir y criar hijos comunes, el amor romántico adquiere su sentido.

Los animales también son cariñosos y celosos
En muchas especies animales la colaboración de la pareja es necesaria para sacar adelante a las crías. Es cierto que esto se da con más frecuencia en aves y no tanto entre los mamíferos. No sabemos con certeza hasta qué punto las relaciones de pareja en otras especies de animales van acompañadas de sensaciones parecidas al amor romántico. Pero sí que hay vínculos de por vida, comportamientos aparentemente cariñosos, seguimiento obsesivo o protección de la pareja acompañados de cambios fisiológicos.
También son frecuentes las infidelidades en las parejas monógamas en muchos animales estudiados. La genética nos ha demostrado, por ejemplo, que muchas de las crías de aves monógamas que encontramos en un nido no son hijas del padre oficial.
En muchos animales son también frecuentes los comportamientos sexuales hacia individuos del mismo sexo aunque, de nuevo, no hay evidencia de que exista algo similar al amor como ocurre en humanos entre personas del mismo sexo.
Sin duda, las bases biológicas del amor romántico entre personas del mismo sexo merecen ser tratadas en detalle en otro artículo específico.
¿Un futuro sin amor romántico?
En la sociedad actual, desconectados de los procesos naturales y con métodos anticonceptivos que nos permiten decidir sobre los resultados reproductivos de nuestra sexualidad, además de tener opciones para reproducirnos sin necesidad de amor e incluso sin pareja, es evidente que los genes responsables del amor no están obteniendo el resultado que tenían antaño.
Quizás este rasgo humano, como tantos otros, se mantenga gracias a la inercia filogenética, es decir al hecho de que el material genético tiende a copiarse con pocas modificaciones de una generación a la siguiente.
Al margen de las tendencias en las influencias sociales que se suman al trasfondo biológico, esta situación de debilidad en la selección natural, en sí misma, hace aumentar la variabilidad aleatoria en los rasgos biológicos y por tanto la pérdida del patrón predominante. ¿Puede que con el tiempo el tipo de amor que conocemos hoy tienda a desaparecer o, al menos, a convivir con nuevas variaciones y posibilidades?
Tal vez es arriesgado afirmar que nos espera un mundo sin amor romántico en el que las personas no estén especialmente motivadas a formar parejas estables. O, quién sabe, puede que ya esté sucediendo.![]()
Juan Carranza Almansa, Catedrático de Zoología, Universidad de Córdoba y Javier Pérez-González, Profesor de Biología y Etología, Universidad de Extremadura
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
Comparte esta noticia
Siguenos en