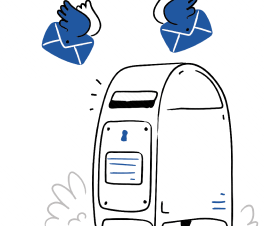Siempre me preguntan por qué me gusta tanto el terror, por qué me habita y cohabita casi todos mis espacios de distensión. «¿Qué te puede gustar del miedo y del horror?», me cuestionan unos con un gesto de disgusto desaprobatorio, mientras otros, con una curiosidad filosófica, quieren explicarse los mecanismos invisibles que me mueven hacia un género cuya popularidad e impopularidad comulgan a partes iguales. Inicialmente, mi respuesta era más ingenua, propia de un tiempo de crecimiento adolescente en el que la profundidad reflexiva aparecía a ratos torpemente. «Me gusta el miedo, sentir el miedo», decía. Y, aunque no perdía razón, pues esta emoción, llevada por la misma adrenalina, es tan adictiva que gesta un tropel eufórico en la espera de cada montaña rusa, ese era solamente uno de los explicativos que definían mi afición por el horror. Genuinamente, había mucha más complejidad, tanto si hablamos de factores personales, neuroquímicos o psicológicos.
A título personal, yo había creado un vínculo con el terror. El mismo vínculo que ustedes podrían haber forjado herreramente con las historias familiares en la infancia, yo lo había instaurado con las leyendas y los personajes de terror. Hubo tres mecenas que me patrocinaron durante mi aprendizaje. El primero de ellos (de quien hablaré en este apartado) fue mi padre. Él tenía un espacio interno reservado para todos aquellos personajes míticos y quiméricos que construían el universo literario de terror. Con una instrucción indirecta en las comidas familiares, su fascinación sincera y leal por Drácula, Frankenstein y Dr. Jekyll and Mr. Hyde me era transmitida subrepticiamente. Su propio amor por el terror se mezclaba e intersecaba con mi afecto de hijo y, entonces, aquellas figuras de terror ya no eran únicamente monumentos del espanto; ahora representaban vívida y tiernamente a mi padre. El vínculo que nos unía había teñido a esos mismos personajes que, a un gran número de personas, les producen los espasmos faciales más feroces al gritar de pavor.
Poco a poco, como psicólogo clínico, fui investigando más acerca de los factores que me podrían haber llevado a apreciar con tanta idolatría el género del terror. Allende el vínculo paterno que me había aproximado afectuosamente a este tipo de hórridas historias, descubrí que el terror (hablo de las películas, series y los libros de terror) era capaz de suscitar euforia y relajación alternadamente, como si fuese una montaña rusa o el esfuerzo físico que realizamos durante el ejercicio cardiovascular. Si nos introducimos en el cuerpo humano como unos buzos entrenados, principalmente en el cerebro y en su conexión con otros órganos, vamos a observar que surgen unas biomoléculas en grandes cantidades cuando presenciamos una escena de terror de alto voltaje. Estoy hablando de la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Aunque en diferentes momentos (primero se segregan la adrenalina y la noradrenalina; luego, el cortisol), la producción de estas tres sustancias es indicador de una respuesta de estrés, similar a la que experimentamos cuando estamos frente a un problema, dificultad o conflicto. Sin embargo, como no es una demanda real, en lugar de sentir una tensión desapacible, nos activamos y vivimos un estado de euforia in crescendo. Es lo mismo que sentimos al descender a más de 100 kilómetros por hora en una montaña rusa, ¿verdad?
Luego de ver cómo estos tres tipos de sustancias se apoderan de nuestro sistema nervioso, vamos a detectar otra clase de biomolécula más. El cuerpo, evolutivamente sabio, con el objetivo de aliviarnos (recordemos que, en cierta medida, estamos estresadas y estresados), libera endorfinas, aquellas sustancias que nos ayudan a sentir menos dolor y, por ende, más placer, de la misma forma que un analgésico. De sentir un alto grado de tensión placentera, pasamos a la calma y el alivio, es decir, a la relajación. Para nuestro cuerpo, es como si acabásemos de llevar a cabo una rutina extenuante de ejercicios. En ese preciso momento, una suerte de paz fisiológica, de ataraxia somática nos sobreviene. El sosiego vence a la vehemente euforia.
Pero estas son solo dos razones por las que me gusta (nos gusta) el terror. El cerebro es más complejo, por lo que una afición puede ser explicada desde múltiples aristas. El vínculo que fortalece una inclinación y la motivación neuroquímica no bastan para comprender una variable del ámbito de lo humano. Sin embargo, dilatarse más en este tema daría para elaborar una tesina y no una columna de opinión. Es por ello que, tal como en una película contemporánea de terror, voy a dejar un final abierto, un final que ustedes podrán ocupar con sus propias conjeturas o investigaciones.
Comparte esta noticia
Siguenos en