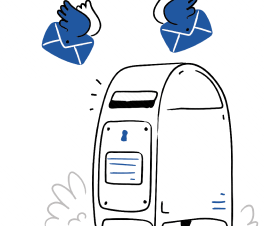El éxito es un concepto que tiene muchos adeptos en la sociedad actual. De acuerdo con el conjunto de principios, normas, valores y mitos de cada lugar, posee una configuración particular. Por ejemplo, mientras en culturas más individualistas el éxito se concibe como un logro personal, desprovisto de toda red social, en culturas más gregarias es observado como el subproducto del esfuerzo de cada participante de la urdimbre comunitaria. Así, tenemos rituales que premian el logro personalista, en el que la competencia es ley sagrada, y ceremonias que celebran el resultado de la colaboración, de la labor de un grupo.
Esta configuración de éxito es realmente una construcción dinámica, es decir, las culturas significan este concepto activa y temporalmente según sus propios parámetros variables —el éxito no denota lo mismo en esta década del siglo XXI que en la última década del siglo XX—. Podemos observar, en efecto, culturas cuya representación del éxito se asocia más al estatus que una persona posea en una colectividad, estatus determinado por diversas características valoradas por el grupo; frente a culturas que incluyen, en su concepción de éxito, la importancia del ocio y el descanso. Por ejemplo, la cultura italiana más tradicional resguarda, mediante el modismo «dolce far niente» o «lo dulce de hacer nada», un bastión que se va perdiendo cada vez más en lo que conocemos como «Occidente».
Pero esta variabilidad en cuanto a lo que significa el «éxito» se está eliminando: la globalización, mediada por la virtualidad, está emparejando las ideas que las culturas tienen sobre este concepto. Aquellas culturas más dominantes están introduciendo implícitamente su propia visión del éxito y aquellas culturas subordinadas la están adoptando. Con ello, se levanta una uniformidad del éxito, un acuerdo tácito sobre lo que el logro simboliza.
Pero, a la luz de esta masificación de una misma idea, ¿qué estamos entendiendo, entonces, por «éxito»? Aunque siempre existen disidentes de lo establecido en toda sociedad, también es cierto que siempre existe una mayoría con un credo social compartido. Esta mayoría, en la cultura occidental, no ha cambiado realmente su noción de éxito: desde el siglo XX o quizás antes, mantiene la firme creencia de que el éxito se asocia con el estatus, el cual puede ser medido por el ingreso económico, el nivel educativo, el lugar de procedencia y vivienda, los gustos estéticos, etc. Lo que sí ha modificado, por sustracción o añadidura, son los indicadores o medidores de éxito. A todos los ya nombrados, ha agregado uno más en estas últimas décadas.
Subrepticiamente, un nuevo indicador de éxito se ha ido colando en las rendijas de nuestra percepción social sin que hayamos sido capaces de detenernos a analizar su idoneidad. Estoy hablando del estrés tóxico como nueva señal de «persona de éxito». Decir abiertamente que vivimos en una omnipresente situación de estrés o demostrarlo con padecimientos más solapados (p. ej., con dolencias físicas, como contracturas musculares o cefaleas) es parte de los artefactos culturales para declarar un alto nivel de éxito. Puede sonar paradójico, pero el estrés tóxico no solo es el costo por alcanzar las propias metas, sino que es la exigencia social para reconocerse con éxito.
De modo implícito y no consciente, nuestro cerebro ha aprendido que el éxito y el estrés son dos variables que están inextricablemente vinculadas. En un principio, asoció el éxito con un alto nivel de ocupación: quien se mantenía ocupado en los estudios o el trabajo era alguien que estaba logrando sus objetivos. No tener espacio en la agenda para socializar o, incluso, descansar fue el indicador de éxito de una época. Pero el cerebro fue un paso más allá: al ser el estrés nocivo una consecuencia de la alta demanda educativa y laboral, relacionó este nivel de estrés con el éxito. Es por ello que, en la actualidad, no basta con estar ocupado: hay que estar severamente estresado para evidenciar cierto grado de éxito.
Existe, sin embargo, un hálito esperanzador en todo esto. Un par de generaciones, la «Y» y la «Z», han ingresado al campo laboral y al mundo de la opinión —la sociedad escucha la voz de quienes alcanzan cierta edad— para transformar estas prácticas malsanas e instituir nuevas dinámicas salutogénicas. Gracias a sus aportes, cada vez más las personas empiezan a cuestionar la doctrina que toda una sociedad les ha inculcado. Esperemos que esta denuncia sostenida de todo lo que se percibe como dañino sea capaz de desvirtuar la asociación entre estrés y éxito, y de proponer un indicador de logro más cercano al bienestar.
Comparte esta noticia
Siguenos en