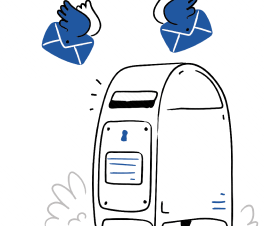El concepto de soberanía nacional ha adquirido una entidad equiparable a un dogma de fe. Su sola invocación apaga debates y aparenta ser justificación suficiente para respaldar cualquier argumento que se le adose. No obstante, su significado político y jurídico, y la realidad del entorno internacional en el que encuentra vigencia, han continuado evolucionando a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, la soberanía era una noción conceptual y normativamente imprecisa; estaba personificada en los reyes y en los señores feudales, que ejercían autoridad omnímoda sobre territorios y habitantes, pero en alianza con las autoridades eclesiales en tanto requerían de ellos para justificar el supuesto origen divino de su legitimidad política. En la Europa de los siglos XVI y XVII concurrieron los procesos de secularización de la política, de la concentración del poder en los monarcas y de la reconceptualización de la noción de soberanía para radicarla en los Estados y en sus gobernantes, todo ello en respuesta a las fragmentaciones del poder político hasta entonces predominantes.
Jean Bodin, un jurista francés del siglo XVI, fue uno de los autores más influyentes en la formulación de la idea de soberanía del Estado. En su obra "Los seis libros de la República" (1576), él argumentó que el soberano debía tener autoridad suprema e incontestable dentro de un territorio definido, sin interferencia externa. A su vez, Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVII, en su obra "Leviatán" (1651), defendió la idea de que el soberano debía tener poder absoluto para mantener el orden y la estabilidad en la sociedad. Fue alrededor de 1648, a través del proceso conocido como La Paz de Westfalia, que el concepto de soberanía estatal adquirió primacía política y jurídica a través del reconocimiento de los principios de no intervención foránea en los asuntos internos de los Estados y de igualdad soberana entre ellos. Durante la Ilustración, entre mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, pensadores como Jean-Jacques Rousseau y Emmanuel Kant contribuyeron a la conceptualización de la soberanía como el poder supremo e inalienable que reside en el pueblo o en el Estado. Durante el siglo XIX, coincidiendo con los procesos de formación de los Estados-nación, y hasta después de mediados del siglo XX, concurriendo con la disolución del colonialismo en el mundo, la soberanía se acrisoló como un atributo fundamental de la identidad estatal, y los Estados-nación buscaron afirmarla frente a toda forma de intervención externa.
Pero el reloj de la historia no detiene su marcha. Desde finales del siglo XX, la realidad internacional ha ido modificando y erosionando los cimientos conceptuales, políticos y normativos de la soberanía estatal, debido a la concurrencia de una gran diversidad de factores de variada naturaleza. Merece ser enunciada por su rol preeminente la evolución genéricamente denominada como la globalización, que ha implicado muy intensos procesos de integración económica, comercial, institucional y cultural, disolviendo a su paso la gravitación de las fronteras nacionales, que tradicionalmente representaban la expresión físicamente más tangible de la soberanía estatal. Es muy gravitante también el impacto generado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que ha creado un ámbito virtual de acción humana completamente foráneo e inmune frente a la soberanía estatal. A su vez, el surgimiento de actores transnacionales no estatales que vienen adquiriendo inmenso poder, es otro factor que trasciende los alcances de la soberanía estatal, tal como se evidencia, por ejemplo, en la entronización global de los grandes conglomerados de TICs, mayoritariamente originados en los Estados Unidos.
La naturaleza también viene agregando lo suyo a la erosión de la soberanía estatal a través de fenómenos como el cambio climático, aunque más apropiadamente debiéramos decir que este es producto de la específica interacción entre el ser humano y el medio ambiente. Y otro tanto agrega la propagación de las pandemias, como lo hemos experimentado recientemente con el Covid-19, y como seguramente volveremos a sufrirlo. A esa larga lista de factores debilitantes de la soberanía nacional en su acepción tradicional podemos agregar muchos otros de hechura humana, como los flujos migratorios irregulares, la criminalidad transnacional, los flujos financieros transfronterizos y las empresas privadas de certificación de riesgos-país.
Dos datos fundamentales reflejados en esa enumeración son que cada uno de esos factores sobrepasa las capacidades de los Estados para darles respuestas dentro del marco de sus atributos soberanos, y que la eficacia de estas depende de la concertación global, lo cual a su vez implica un acotamiento de la soberanía entendida en su acepción tradicional. Expresado acaso con excesiva simplicidad, cada uno de esos factores demanda de los Estados una cesión de soberanía para que estos la recuperen.
En días recientes, en el marco del septuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha aprobado el Pacto para el Futuro, que comprende también al Pacto Digital Global y a la Declaración sobre las Generaciones Futuras, que son instrumentos encaminados a recuperar las atribuciones soberanas de los Estados y a reformar los mecanismos de gobernanza global, para responder con mayor eficacia a los emergentes desafíos mundiales. Resulta sorprendente que hayan surgido voces, en el Perú y en el exterior, que pretendan cuestionar la legitimidad de esos nuevos instrumentos internacionales arguyendo que comprometen la soberanía de los Estados, cuando toda persona bien informada puede con facilidad colegir que es exactamente lo opuesto.
Respecto al Pacto para el Futuro, el canciller peruano Elmer Schialer ha sostenido acertadamente que es “crucial para canalizar de la manera más eficiente e inclusiva la cooperación internacional” y que será “una plataforma que nos permita trabajar junto a otras naciones para enfrentar los desafíos que compartimos”.
Como correctamente lo ha señalado De Matías Bianch “el principal problema radica en que los Estados nacionales se diseñaron para un mundo sin internet, con economías predominantemente nacionales y sociedades basadas en el trabajo. Cada vez más, estas instituciones concebidas para dinámicas centralizadas, territoriales, burocratizadas y con base fiscal nacional, no encuentran sintonía con el mundo globalizado, interconectado y digital, donde las sociedades son líquidas y se registra una alta movilidad del capital […] la capacidad institucional para gestionar los complejos problemas globales sigue siendo insuficiente”.
La realidad mundial sigue mutando acelerada, intensa y multifacéticamente, y resulta indispensable adecuar nuestra comprensión sobre ello así como nuestras respuestas institucionales. Es intelectualmente incongruente y políticamente contraproducente seguir abogando por la soberanía nacional basada en una conceptualización exclusivista, excluyente y solipsista, cuando las evidencias del escenario global contemporáneo hacen imperativo fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y de gobernanza global.
Comparte esta noticia
Siguenos en