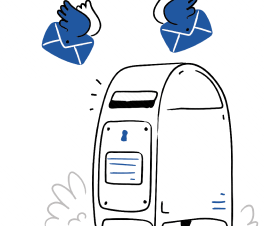“¿Cómo estás?”-, le preguntaron. “Bien”-, contestó en automático. Y, bueno, era de esperarlo pues “bien” es la respuesta más común a esa pregunta, aunque no siempre lo estemos.
Hace unos días escuchaba la historia de una joven con 4 hijos pequeños que recibió una invitación para juntarse con otras mamás, con el fin de conocerse mejor y apoyarse mutuamente. Dada la explicación sobre el objetivo de la reunión, cuando le preguntaron: “¿Cómo te sientes?”. Ella les respondió: “Me siento como un volcán que por fuera se ve perfecto, pero por dentro está en ebullición y que en cualquier momento podría explotar y arrasar con todo a su alrededor”. Su respuesta generó un espacio de silencio y miradas fijas, por lo que de inmediato reflexionó: “Uy, ¡no estamos haciendo “cómo te sientes” en verdad!” Entonces, sonrió explicándoles que era una broma, y que en realidad se sentía bendecida y completa como madre. Con eso, finalizó el momento incómodo.
Algo que aprendí es que cuando compartimos algo delicado para nosotros, debemos hacerlo con personas que se han ganado el derecho de escuchar nuestra historia. Me refiero a personas en quienes confiamos, empáticas y capaces de entender nuestra vulnerabilidad. Y, vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad.
Según Brené Brown, académica e investigadora en la Universidad de Houston, vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Es atreverse a arriesgarse. Es ese sentimiento que tenemos cuando voluntariamente salimos de nuestra zona de control o hacemos algo que nos fuerza a perder el control. Y todos nos sentimos más seguros cuando tenemos el control.
Cuando nuestros hijos, amigos o alguien del trabajo decide contarnos algo que le resulta sensible o vergonzoso, y se coloca en situación de vulnerabilidad frente a nosotros, a veces nuestra respuesta instintiva es asumir el control y decirle lo que creemos debe o no debe hacer. Pero, no importa si es algo que hizo o que le hicieron, saboteamos la oportunidad de generar una conexión cuando reaccionamos subestimando, juzgando o tratando de controlar su situación.
Hace unos días, estudiando el tema, escuchaba algunos ejemplos que ayudan a esclarecer lo que no debemos hacer, por ejemplo: responder a la confidencia confirmando lo avergonzado debería sentirse o dejándole saber cuán decepcionados estamos; o utilizando frases como: “eso no es nada, a mi me pasó algo peor”; o, con la clásica pregunta de desaprobación: “¿cómo dejaste que pasara algo así?”; o, minimizando: “pudo ser mucho peor”.
Si lo que queremos realmente es “estar” con la persona, lo primero que debemos hacer es conectar con ella preguntándole cosas como: “cuéntame bien lo que está sucediendo” o “qué crees que va a pasar”. Se trata de tener empatía y no simpatía; de entender y compartir el sentimiento primero, para poder realmente ayudar.
Siempre entendí la empatía como ponerse en los zapatos del otro para comprender, desde su lugar, sus comportamientos, sentimientos y temores. Ser empático para mi no se trataba, entonces, de “entenderlos a ellos” sino de “convertirte en ellos”.
No obstante, hace poco aprendí que la empatía es algo más desafiante que eso. ¿Por qué? Porque aun poniéndonos en el lugar de la otra persona, la información estará incompleta pues la procesamos desde nuestra propia perspectiva y, por lo tanto, siempre estará sujeta a interpretación.
Así, el reto de la empatía es escuchar de la propia persona qué significa estar en sus zapatos y creerle, sin juzgar. No juzgar implica aceptar que hay más de una forma válida de experimentar el mundo además de la nuestra, lo que a veces resulta difícil. ¿Cómo lograrlo? Preguntar para para comprender y no para responder, y no asumir.
Comparte esta noticia
Siguenos en